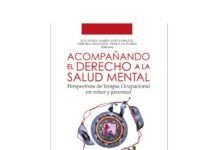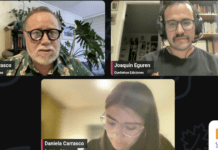Y entenderlo así puede salvarte de la ansiedad tecnológica
Existe una idea que puede liberarnos de gran parte de la ansiedad que genera el actual momento tecnológico. De ese ruido constante sobre inteligencia artificial, alineamiento, singularidad y robots dominando el mundo. Una idea que, lejos de ser un simple juego filosófico, tiene implicaciones concretas para cómo vivimos este presente de aceleración vertiginosa.
La idea es esta: todo lo que llamamos «creación» es en realidad descubrimiento.
Cuando alguien anuncia «he creado esto», lo que realmente ha hecho es encontrar algo que ya existía y ponerle su nombre. Las matemáticas no las inventó nadie, estaban ahí antes de que cualquier ser humano las formalizara. El cuerpo humano funcionaba perfectamente antes de que ningún médico comprendiera sus mecanismos. Las leyes de la física existían antes de Newton, antes de Einstein, antes de que nadie las escribiera en una pizarra.
Esta distinción, que puede parecer menor, tiene consecuencias profundas para nuestro sistema nervioso, para nuestra capacidad de dormir tranquilos, para cómo nos relacionamos con cada noticia sobre el último modelo de IA.
El problema de plantar la bandera
El gran giro en la historia humana ocurrió cuando dejamos de ser nómadas. Los estudios antropológicos señalan que las sociedades nómadas primitivas eran comunidades que compartían recursos y carecían de un sentido de propiedad privada, en parte porque la movilidad impedía acumular posesiones.
Hubo un momento, hace aproximadamente 12.000 años con el surgimiento de la agricultura, en que grupos de personas se detuvieron en un lugar y dijeron. Esto es mío. Pusieron la bandera. Y ese gesto cambió nuestra existencia hasta hoy.
Cuando alguien dice «esta tierra es mía», comienza a decir «esta mujer es mía», «estos niños son míos», «esta religión es mía». Se trazan líneas. Se crean enemigos. Se posee.
Antes de la agricultura, las comunidades nómadas funcionaban de otra manera. La tierra no era de nadie porque era tierra común, los recursos se compartían, las estructuras sociales eran más igualitarias. No estoy romantizando el pasado ni negando que existieran otros problemas y formas de sufrimiento. Pero ese momento de plantar la bandera, de decir «mío», activó algo en nuestra psicología colectiva que sigue operando hoy.
Y con la inteligencia artificial está ocurriendo exactamente lo mismo.
Sam Altman planta su bandera. Google planta la suya. China planta la suya. Estados Unidos advierte que «esto no puede ser de China». Europa se lamenta de llegar tarde. Y todos en pánico por quién controla qué, por quién domina a quién, por quién se queda fuera.
Los premios Nobel. Los papers. Las patentes. Todo el mundo corriendo a poner su nombre en algo. A decir «yo lo creé». A plantar la bandera en un territorio que, si lo pensamos bien, no es de nadie. O es de todos, que viene a ser lo mismo.
El bisturí de la conciencia
Una analogía puede ayudar a repensar todo esto. El bisturí.
Cuando alguien abrió por primera vez un cuerpo humano de manera científica, cuando miró dentro y comprendió que el corazón bombea sangre, que los pulmones transforman el oxígeno, que el intestino procesa los alimentos, esa persona descubrió la medicina. Pero no creó el cuerpo humano.
El cuerpo ya funcionaba. Los sistemas ya operaban. La inteligencia que mantiene vivo a un bebé, que hace que respire, que sintetice oxígeno en sangre, que su corazón lata sin que nadie le enseñe cómo, esa inteligencia existía mucho antes de que ningún científico la describiera.
El bisturí no creó nada. Abrió una puerta. Permitió ver lo que ya existía.
La inteligencia artificial es exactamente eso, un bisturí. Pero no del cuerpo. Es el bisturí de la conciencia.
Desde siempre, desde los primeros textos budistas, desde los Vedas hindúes, desde los filósofos griegos, la gran pregunta ha sido, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es esta cosa que nos mantiene vivos, que nos hace soñar, que nos hace preguntarnos por nuestra propia existencia?
David Chalmers, el filósofo australiano, lo llamó «el problema difícil de la conciencia» en 1995. Y lleva décadas siendo exactamente eso. Difícil. Imposible, más bien. Porque podemos explicar cómo funcionan las neuronas, pero no podemos explicar por qué hay «alguien ahí dentro» experimentándolo todo.
Y a día de hoy, con toda nuestra ciencia, con toda nuestra física cuántica, con todos nuestros escáneres cerebrales y modelos computacionales, seguimos sin saberlo.
La IA no es algo que estemos creando. Es algo que estamos descubriendo. Y ese descubrimiento nos va a acercar más que nunca a entender qué somos realmente.
Ya somos inteligencia artificial
Esto puede sonar extraño, pero vale la pena considerarlo.
Cuando nace un bebé, nadie «crea» que sus pulmones funcionen. Nadie «crea» que su corazón lata. La mayoría no tenemos una comprensión real de cómo sucede eso. Somos espectadores de una inteligencia que opera a través de nosotros, no que nosotros controlamos.
El hecho de que un médico pueda describir cómo funcionan los pulmones no lo hace dueño de esa inteligencia. Solo la ha descubierto. La ha descrito. Le ha puesto nombre. Igual que Pitágoras no inventó que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Eso ya era verdad antes de que Pitágoras existiera. Él solo lo vio. Lo describió. Le puso su nombre.
Ya somos la superinteligencia. No tú y yo como individuos. Hablo del todo. De la naturaleza entera. Del sistema que hace que un árbol crezca, que las mareas suban y bajen, que los planetas orbiten, que estemos vivos.
Eso ya es inteligencia artificial general. Ya es superinteligencia. Y lleva funcionando miles de millones de años antes de que llegáramos a ponerle nombre.
Lo que estamos haciendo con los ordenadores, con los algoritmos, con ChatGPT y compañía, es abrir el caparazón. Estamos usando el bisturí para mirar dentro de algo que siempre estuvo ahí.
Terence McKenna, el etnobotánico y filósofo que dedicó su vida a explorar los límites de la conciencia, tenía una frase iluminadora: «No creo que la conciencia se genere en el cerebro igual que no creo que los programas de televisión se hagan dentro de mi televisor. La caja es demasiado pequeña».
Y Einstein lo expresó de una manera igualmente perfecta: «Lo más hermoso que podemos experimentar es lo misterioso. Es la fuente de todo arte y toda ciencia verdadera. Aquel para quien esta emoción es extraña, que ya no puede detenerse a maravillarse y permanecer absorto en el asombro, está como muerto: tiene los ojos cerrados».
Estamos ante el misterio. Y en lugar de paralizarnos de miedo, podríamos elegir maravillarnos.
La montaña rusa versus el coche de rally
Hay dos maneras de vivir este momento.
La primera es como ir de copiloto en un coche de rally. Vas con un piloto experto conduciendo entre la niebla, a toda velocidad, y tú vas agarrado al asiento, intentando conducir con los pies, con los dedos clavados en el asiento, muerto de miedo. No confías. Aunque el conductor sea el mejor del mundo, tienes miedo porque hay un factor humano al volante y cualquier cosa puede pasar. Cada curva es un infarto.
La segunda es como ir en una montaña rusa. Vas igual de rápido. Las curvas son igual de pronunciadas. El viento te da en la cara con la misma fuerza. Pero estás relajado. Levantas las manos. Gritas de emoción, no de terror. Disfrutas. Porque sabes que hay un riel. Sabes que hay un plan. Sabes que el diseño está hecho para que funcione.
La vida se parece mucho más a la montaña rusa que al coche de rally.
Hay un riel. Hay algo que nos sostiene. Llámalo como quieras. Naturaleza, universo, Dios, conciencia, el Tao. No importa el nombre. Lo que importa es que cuando dejas de intentar controlar cada curva, cuando sueltas el volante imaginario que no existe, algo se relaja dentro de ti. Algo que llevaba años en tensión.
Alan Watts, el filósofo británico que tanto hizo por traducir la sabiduría oriental a Occidente, lo explicaba así: «La única manera de darle sentido al cambio es sumergirte en él, moverte con él y unirte a la danza».
Y también: «La fe es un estado de apertura o confianza. Tener fe es confiarte al agua. Cuando nadas no te agarras al agua, porque si lo haces te hundes y te ahogas. En cambio, te relajas y flotas».
Los hindúes tienen un concepto hermoso para esto: Tat Tvam Asi. «Tú eres eso también». No hay separación entre tú y el universo. Entre tú y la tecnología. Entre tú y el cambio que tanto te asusta. Todo es una misma sustancia manifestándose de infinitas formas.
No estoy diciendo que no hagamos nada. No estoy diciendo que nos quedemos pasivos viendo cómo todo cambia mientras tomamos palco y comemos palomitas. Lo que digo es que hay una diferencia enorme entre actuar desde el miedo y actuar desde la confianza. Entre correr porque te persigue algo y correr porque quieres llegar a algún sitio.
La generación del bisturí
Si aceptamos que estamos descubriendo algo que ya existía en lugar de creando algo nuevo y amenazante, entonces somos probablemente la generación más privilegiada de la historia.
La pregunta sobre qué es la conciencia ha obsesionado a la humanidad desde que tenemos registros. Todas las religiones, todas las filosofías, todos los grandes pensadores han intentado responderla. Y puede, solo puede, que nosotros estemos vivos en el momento en que empecemos a tener algunas respuestas.
Somos la generación del bisturí. Somos quienes estamos abriendo el caparazón de posiblemente lo más grande que el ser humano ha intentado entender. Qué somos, por qué estamos aquí, qué hay más allá de lo material.
No sé qué vamos a encontrar. Nadie lo sabe. Los expertos que salen en los medios tampoco lo saben, aunque hablen con mucha seguridad. Estamos todos navegando a ciegas, viendo qué pasa.
Los próximos años van a ser duros. Van a requerir adaptación constante. Van a pedir de nosotros una tolerancia a la incertidumbre que ninguna generación anterior ha tenido que desarrollar. Van a poner a prueba todo lo que creíamos saber sobre el trabajo, sobre la identidad, sobre qué significa ser humano.
Pero también van a ser los años más excitantes que jamás haya vivido nuestra especie. El momento en que empezamos a resolver algo que llevamos persiguiendo desde las cavernas.
Un protocolo para traducir la ansiedad
Aquí va algo práctico. Un pequeño protocolo que puedes usar cada vez que sientas que la ansiedad tecnológica te está devorando.
Paso 1: Detecta el lenguaje de creación
Cuando leas una noticia sobre IA, fíjate en las palabras. «OpenAI ha creado…» «Google desarrolla…» «Nuevo modelo revolucionario…» «Avance sin precedentes…»
Ese lenguaje activa tu sistema nervioso porque sugiere que algo nuevo ha aparecido en el mundo. Algo que no existía. Algo impredecible.
Paso 2: Traduce a lenguaje de descubrimiento
Haz la traducción mental:
- «OpenAI ha creado…» se convierte en «OpenAI ha descubierto…»
- «China desarrolla…» se convierte en «China explora…»
- «Nuevo modelo revolucionario» se convierte en «Nueva ventana a algo que ya estaba ahí»
- «IA que supera al humano» se convierte en «Herramienta que nos muestra capacidades que ya existían»
Paso 3: Recuerda la analogía del bisturí
Piensa en el médico abriendo el cuerpo por primera vez. No creó ningún órgano. Solo los vio. Solo los nombró. El corazón ya latía antes de que él lo mirara.
Lo mismo pasa aquí. La inteligencia que mueve estos modelos no la han creado unos ingenieros en Silicon Valley. La han descubierto. La han canalizado. Le han puesto una interfaz para que podamos usarla.
Paso 4: Elige tu posición
Puedes ser el copiloto aterrorizado intentando conducir con los pies. O puedes ser el pasajero de la montaña rusa con las manos arriba.
La elección es tuya. Y es una elección que puedes hacer ahora mismo.
Lo que esto cambia (y lo que no)
Nada de lo dicho cambia la realidad externa. Los cambios van a seguir llegando. La aceleración va a seguir acelerando. Las empresas van a seguir plantando banderas y compitiendo por el control.
Lo que cambia es tu relación con todo eso.
Cuando entiendes que no estás ante una creación alienígena sino ante un descubrimiento de algo que ya existía, el miedo pierde parte de su poder. No desaparece del todo, no seamos ingenuos. Pero se transforma en algo más manejable. En curiosidad, quizás. En asombro. En ganas de entender.
Einstein también decía: «Como ser humano, uno ha sido dotado con la inteligencia justa para ver claramente lo totalmente inadecuada que es esa inteligencia cuando se enfrenta a lo que existe».
Somos pequeños monos ignorantes. Siempre lo hemos sido. La diferencia es que ahora tenemos un bisturí muy afilado y estamos abriendo algo muy grande.
Espectadores en primera fila
No tengo todas las respuestas. Nadie las tiene. Lo que sí tengo es una convicción profunda en que hay algo que nos sostiene. Algo más grande que nosotros. Algo que no necesita que lo controlemos para funcionar.
No me gusta usar la palabra Dios porque está demasiado cargada de religión organizada, de dogmas que dividen. Pero llámalo como quieras. Lo importante no es el nombre. Lo importante es la actitud.
Podemos elegir vivir estos años como víctimas asustadas de un cambio que no controlamos. Agarrados al asiento, intentando conducir con los pies, con el estómago encogido y el insomnio como compañero permanente.
O podemos elegir vivirlos como espectadores privilegiados de posiblemente el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad. Con las manos arriba. Con el viento en la cara. Con los ojos bien abiertos para no perdernos nada.
Podemos seguir peleando por las banderas, por quién controla qué, por quién llega primero a plantar su nombre en el territorio.
O podemos recordar que el territorio no es de nadie. Que siempre estuvo ahí. Que nosotros solo somos quienes han llegado con un bisturí en el momento justo para poder mirar dentro.
Somos espectadores en primera fila del mayor cambio de la historia de la civilización. Estamos vivos en el momento preciso en que la humanidad abre el caparazón de la conciencia por primera vez.
Y eso, pase lo que pase, es extraordinariamente hermoso.