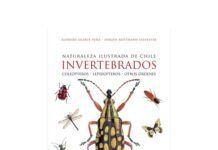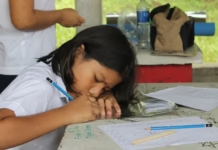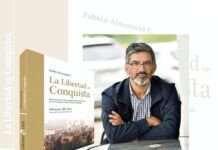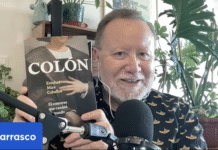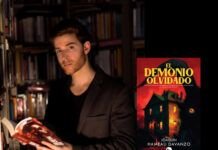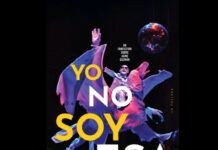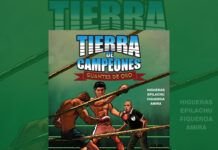La historia de la humanidad está marcada por un giro que cambió para siempre nuestra relación con el entorno: la invención de la escritura y el ejercicio de la lectura.
Gracias a ella se organizaron las sociedades, se transmitieron conocimientos y fue posible el desarrollo del pensamiento abstracto. Sin embargo, este logro tuvo también un costo profundo: nos alejó del lenguaje ancestral de la naturaleza.
Antes de la escritura, mujeres y hombres «leían el mundo» a través de sus señales: el cauce de los ríos, el movimiento de las estrellas, el comportamiento de los animales, el ciclo de los bosques. Era un diálogo silencioso y constante con el entorno, que les recordaba que formaban parte de un ecosistema al que debían respeto.
Ese equilibrio se fue rompiendo a medida que la palabra escrita permitió construir una realidad paralela, un mundo conceptual en el que el ser humano se asumió como centro y medida de todas las cosas.
Convencidos de la superioridad de la razón y la técnica, muchos creyeron posible “superar” al planeta, dominando sus leyes naturales. Ese espejismo de control nos condujo a la crisis ambiental que hoy vivimos: un planeta exhausto, ríos contaminados, glaciares que desaparecen, desiertos que avanzan y mares convertidos en vertederos.
No se trata de negar los beneficios de la escritura y la lectura: sin ella, la memoria colectiva y las soluciones a los problemas de la supervivencia no habrían alcanzado la complejidad que conocemos. Pero sí es necesario reconocer que este avance implicó también una pérdida: el desapego del hombre con su tierra.
La tarea que tenemos hoy no es renunciar a la escritura, sino complementarla. Reaprender a leer la naturaleza, recuperar esa sensibilidad que tuvieron nuestros antepasados para comprenderse como parte de un todo, no como dueños del planeta. Solo así podremos reconciliar los beneficios del lenguaje escrito con la urgencia de reparar nuestra relación con la Tierra.